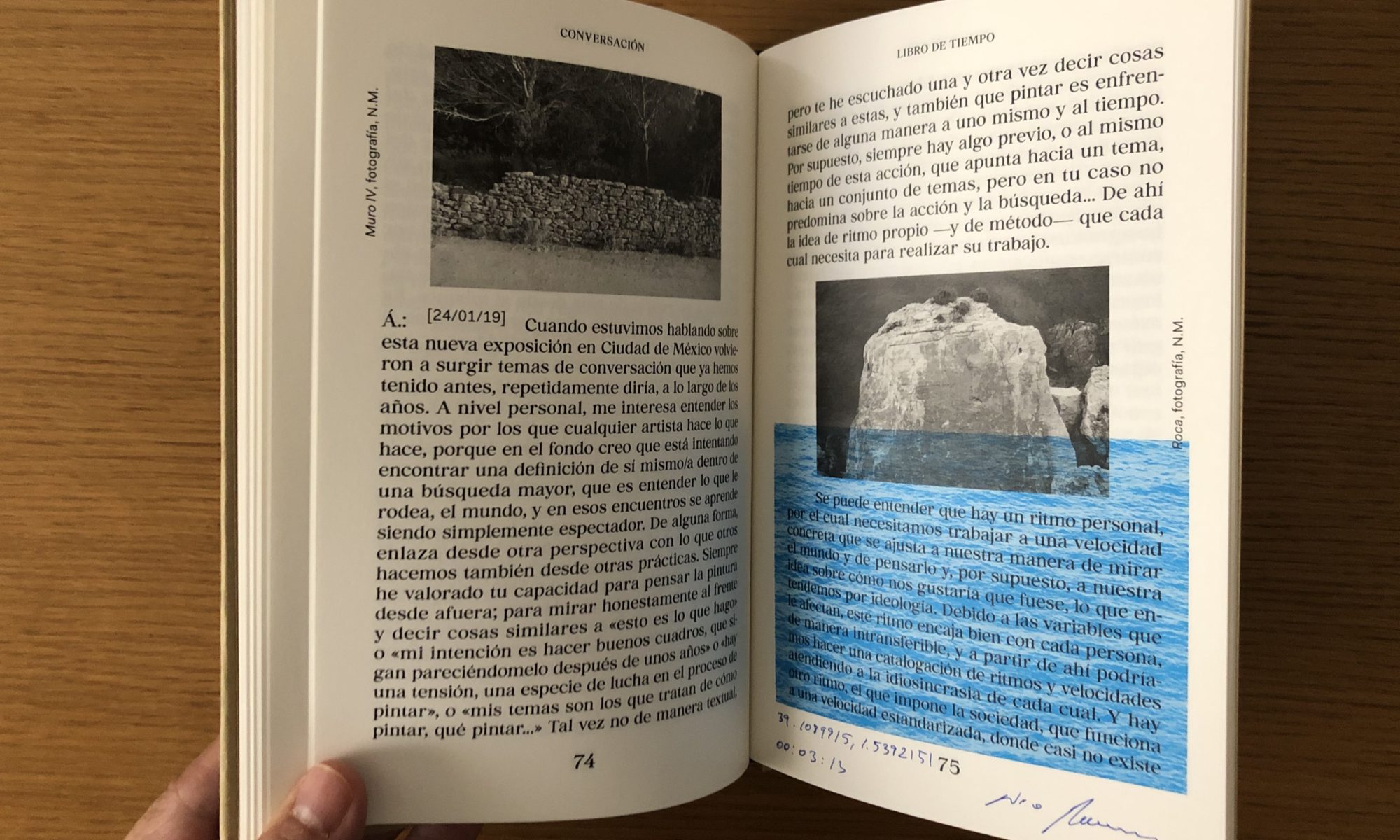Texto publicado en Revista Lars, cultura y ciudad. nº 9 Arquitectura y memoria. Octubre de 2007
En el escenario poliédrico y cambiante en que se han convertido las ciudades y metrópolis contemporáneas, cada vez resulta más complejo generalizar o unificar la imagen exterior que una determinada urbe puede o debe ofrecer. Instalados todos en una sociedad hÃper-competitiva, cada ciudad lucha por rastrear en su patrimonio artÃstico y medioambiental, en su capacidad de generar riqueza u organizar eventos destacables, en la calidad de vida o las obras faraónicas… para dar con una imagen que compile y potencie sus cualidades más sobresalientes, aspirando conseguir un icono que la transforme en marca. Las imágenes de ayer y hoy son proyectadas hacia un futuro inmediato que deviene “presente perpetuoâ€, donde estos iconos y marcas son intercambiables y mutables y absolutamente todo es susceptible de venderse y comprarse. La complejidad lógica estriba en mantener el equilibrio entre la defensa cultural y medioambiental del patrimonio con las necesidades y demanda de vivienda; ofertar diferentes niveles de cultura y saber discernirla del turismo o del entretenimiento; adquirir y mantener un nivel de vida mayoritario acorde con los tiempos, sin quedarnos por ello sin aire que respirar o sin agua para beber… entre otros antagonismos que deben, sin embargo, convivir. La complejidad inherente a estos procesos de transformación continua no es asunto que pueda resolverse únicamente con la presencia de polÃticos o gestores públicos, pero es lógico que volvamos hacia ellos la mirada y lancemos sobre ellos nuestras preguntas sobre éstos u otros temas de difÃcil solución cuando la propaganda institucional de un lugar se equipara a la publicidad consumista digna de productos desechables. O cuando se contabilizan los logros de determinados proyectos colectivos en el haber de esos mismos gestores, no tan dados a la asunción de responsabilidad cuando los éxitos mudan a fracasos. Y aún más, cuando desde el poder se desoyen las sugerencias de los vecinos y colectivos afectados por esas decisiones, o son entendidas como meras objeciones partidistas a su polÃtica.
El ritmo de desarrollo que impone y necesita la cultura o la educación no es homologable al que marcan otros campos de la sociedad. La existencia de eventos puntuales (celebraciones de juegos olÃmpicos o competiciones deportivas elitistas, exposiciones universales, foros o encuentros internacionales de debate…) que exigen la concreción y puntualidad de las transformaciones que promueven y ejecutan, no debe confundirnos con la necesidad anexa de mantener diferentes ritmos de desarrollo. En el ámbito de la industria cultural, es decir, entendiendo el resultado cultural como producto, los plazos no debieran estar supeditados a los que imponen las elecciones periódicas o los cambios en los cargos de dirección de los espacios destinados a la difusión cultural. De ahà que la improvisación (o cuanto menos la aceleración de las fases de maduración necesarias) aplicada a las polÃticas culturales y sobre todo a su gestión sólo repercutan negativamente en el desempeño de las tareas de reflexión y ejecución que le son propias al entramado cultural y de las que no es aconsejable prescindir.
Determinadas decisiones de Ãndole netamente partidista consiguen, sin embargo, trascender los cauces normales de crÃtica ciudadana para convertirse en puntos de inflexión determinantes dentro de la estadÃstica de una trayectoria cualquiera. Ante estos hechos, la ciudadanÃa crÃtica (reducida a colectivos pequeños y por lo general tachados peyorativamente de elitistas en su concepción de la cultura) suele dividirse en dos grupos: quienes se mantienen al margen de la decisión y quienes reaccionan frente a ella. Dentro de estos últimos podrÃamos distinguir entre quienes se muestren a favor y en contra y, a su vez, dentro de este grupo, encontrarÃamos aquellos que expongan sus reflexiones crÃticas de manera pública y aquellos que, por diferentes motivos, decidan callarlas o mantenerlas en privado. Si esas reacciones públicas trascienden la anécdota o la acción puntual pueden alcanzar posiciones asentadas capaces de crear opinión contraria, lo cual posibilita una mejor circulación de su oposición. Nadie duda ya del valor seguro de Internet como herramienta tecnológica, convertido tanto en red de interacción entre miembros como en soporte de información audiovisual de gran alcance. Ante el fracaso de la autoridad institucional como vehÃculo de vertebración social y polÃtica, se impone la necesidad de una participación ciudadana con capacidad ejecutiva, en especial en la toma de decisiones que repercutan en la ciudad, pues son los ciudadanos quienes, en última instancia, sobreviven a los cargos polÃticos temporales y disfrutan o sufren las decisiones impuestas.
El tÃtulo de este artÃculo proviene de la siguiente reflexión de Pierre Bordieu expresada en la compilación de textos Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal (Anagrama, 1999): “No me habrÃa comprometido con tomas de posición públicas de no haber tenido, en cada ocasión, el sentimiento, tal vez ilusorio, de sentirme autorizado por una especie de rabia legÃtima, parecida a veces a un vago sentimiento del deberâ€. Pocas expresiones pueden ilustrar de manera tan fiel el sentimiento primigenio que implica la participación colectiva en acciones públicas, enfrentándose a determinadas decisiones institucionales y exponiéndose al posible aislamiento posterior. En el campo poliédrico de la cultura y en el concreto y limitado del arte contemporáneo, se ha asumido de forma generalizada y casi como un elemento intrÃnseco, la espectacularización en sus modos de gestión y exposición y la banalización de sus contenidos. Las crÃticas colectivas a eventos como las bienales de arte de Valencia y Sevilla, el Fórum de las culturas de Barcelona, en Encuentro Mundial de las Artes de Valencia, el cierre de espacios históricos de exhibición como la Sala Amárica en Vitoria y, tal vez el más contestado, el cierre del Centre del Carmen del IVAM (importantes eventos o espacios dinamizadores de las ciudades donde se hallan y celebran), son sólo algunos ejemplos de la determinación de ciertos profesionales de sectores afines que han unido sus fuerzas para replicar determinadas decisiones y celebraciones que evitan de plano las necesidades reales de la cultura. Ante tales crÃticas, es sabido que los responsables polÃticos y culturales suelen utilizar el antagonismo existente como causa propia del éxito de la celebración del evento, instrumentalizando las crÃticas dichas en su contra como beneficio de su gestión.
Todo esto pone en evidencia que las palabras y los discursos crÃticos han ido perdiendo su capacidad dialéctica discrepante al haber sido subsumidos por el discurso oficial, hábil en incluir las voces en contra como imperceptibles modulaciones secundarias dentro de su fanfarria triunfal. Aun asÃ, nos seguimos preguntando qué nos queda sino “esa especie de rabia legÃtimaâ€, ese “vago sentimiento del deber†y el uso cada vez más frágil y desprestigiado de la palabra para dejar constancia de que las irreverencias ejecutadas en boca de lo público no pueden, precisamente por su innata cualidad pública, quedar impunes. La recuperación del valor de lo dicho y lo escrito, del empleo de las palabras en su justa medida, es una tarea desagradecida y exhaustiva; pero que es, tal vez ahora más que nunca, tremendamente necesaria